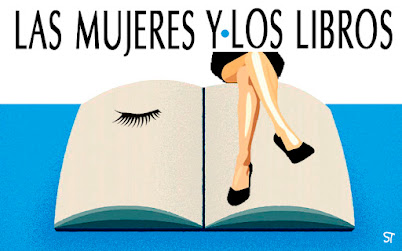DETENGÁMONOS
Y MIREMOS, HAY OTROS
ISABEL
BANDRÉS
Estamos
en plenas fiestas navideñas celebrando en el mundo de la cristiandad, se sea
creyente o no, que nació un niño y dejó un mandato tan difícil de cumplir, dada
nuestra naturaleza, como inspirador: “Ama al prójimo como a ti mismo”. Nos
viene a decir, que salgamos de la burbuja del “yo” y que rompamos con ese
narcisismo que nos tiene prisioneros de nuestra imagen y nuestros logros.
Recordemos que “el otro” nos salva de nosotros mismos, de la soledad externa y
lo que es mejor, de la interna. ¿Qué seríamos si no pudiésemos reconocer en lo
más profundo las voces de quienes nos quisieron o nos quieren? ¿Qué clase de
personas configuraríamos si no fuésemos capaces de guardar en nuestras entrañas
el afecto, la admiración y el agradecimiento a tantas y tantas personas que nos
miraron con cariño y nos dieron tanto? ¿Qué sería de nosotros sin el eco
interior del diálogo respetuoso y afable entre los otros y nosotros? El ser
humano, no puede vivir sin los otros. Y, a pesar de esa realidad indiscutible,
nunca como ahora ha existido tanto culto al “ego”. “Hoy en nuestra sociedad
narcisista, —escribe el filósofo Byung Chul Han—, la sangre está encerrada en
la mezquina circulación de nuestros egos. Ya no fluye al mundo. Faltos de
mundo, ya solo orbitamos en torno a nuestros egos”.
En
diciembre de 1964, hace ahora 60 años, parte del tribunal de los denominados
Juicios de Auschwitz, que tuvieron lugar en Fráncfort, se desplazaron a Polonia
para recabar más información sobre ese infierno donde miles de personas fueron
masacradas sin piedad. En ese mismo lugar, el intelectual judío Primo Levi
sobrevivió gracias a los cuidados y a la comida de otro preso no judío, Lorenzo
Perrone, un albañil casi analfabeto y de carácter taciturno. “Su humanidad,
escribió Primo Levi, era pura e incontaminada, se encontraba fuera del mundo de
la negación. Gracias a Lorenzo no me olvidé yo mismo de que era un hombre”. En
medio de la más atroz inhumanidad, muchos, privados de todo, dieron muestras
del poder de la compasión por el otro, por el diferente y por el desconocido.
Esa misma compasión que el titán Prometeo tuvo con los mortales al darles el
fuego que robó a los dioses, a pesar de las terribles consecuencias que hubo de
sufrir. Ese humanismo, sobre el que reflexionan muchos filósofos y practican
muchos seres humanos de toda condición, clase social, religión e ideas, que se
aleja del “yo”, incluso del “nosotros” y es el que nos salva. Schwartz-Bart,
escritor judío y defensor de los negros, comentó en una entrevista: “La cigüeña
en yidis fue llamada Hassida (afectuosa) porque amaba a los suyos y, sin
embargo, se la colocaba entre las aves impuras porque solo dispensaba amor a
los suyos”.
Hannah
Arendt, en Hombres en tiempos de oscuridad, nos señala que el mundo se
vuelve realmente humano cuando dos o más personas se reúnen para hablar
amistosamente. Es decir, cuando somos capaces de romper el espejo que nos
muestra la idealización individual y consideramos al otro como interlocutor válido.
Bajar del pedestal individualista para entrar en la humanidad de un nosotros no
excluyente, es la única salida que tenemos para lograr una buena vida. La
mirada amable hacia el otro nos humaniza a los dos. No cualquier mirada sirve.
Hay miradas acusatorias, crueles, exigentes… Esas que nacen de un “yo soy mejor
que tú” y que abren abismos difíciles salvar. Pero hay miradas de respeto, en
las que consideramos al otro un igual, que tienden puentes y crean comunidad.
Esas son las que hacen que nos reconozcamos en la fragilidad, en la
imperfección, en el ser desvalido y en la intemperie que somos todos. Nos
salvamos por los afectos y nos condenamos por los rencores.
Es
Navidad y en España, junto con Rumania y Bulgaria, la pobreza infantil ha
aumentado y es altamente preocupante. La Unión Europea señala que en 2023 un
26,5% de los niños de nuestro país sufren riego de pobreza y un 34,5% sufren
riesgo de exclusión social. Ningún político ha hecho ninguna declaración sobre
estos datos que hoy, cuando escribo estas líneas, se han publicado. Todos han
apartado la mirada de esa realidad para fijarla sobre sí mismos: corrupción,
jueces, fiscales… Ellos siempre en su bucle, siempre enrocados en sus cosas y
en su pomposidad. ¿Cuántas muertes, hambres e injusticias se evitarían si los
poderosos saliesen del bucle del poder y mirasen atentamente y compasivamente a
los otros? Porque la democracia, ahora tan venida a menos, es precisamente eso,
un lugar donde todos tienen cabida.
Son
días de celebraciones con los más próximos. Disfrutaremos, huyendo de
masoquismos absurdos, de cenas, comidas y reuniones. Pero sería bueno que,
entre el centollo y el cordero al horno, nos hagamos una promesa: bajarnos del
pedestal donde nos hemos encumbrado para mirar al otro más allá de lo aparente
y quedarnos con lo importante: el otro es un ser humano igual que nosotros y sin
los demás somos seres pomposos y ridículos por muy rellenos que estemos de
conocimientos, de riquezas, de orgullo profesional o de integridad moral. ¡Ah,
la tan cacareada y narcisista integridad moral! Esa mirada de crítica de los que
se creen superiores moralmente a los demás y tan contraria a cualquier calidez
humana.
Disfruten
estos días con los suyos y con los otros. Les deseo unas felices fiestas y un
año 2025 en el que todos, o muchos, seamos capaces de cuidar y amparar y de
dejar que nos amparen. Agudicemos la vista y miremos bien. Es decir, humanamente.
ISABEL BANDRÉS
LAS DOS CARAS DE
LA MONEDA
MARÍA LUISA
MAILLARD
Los
mitos tienen el poder de traspasar el tiempo y permanecer en el imaginario
colectivo, por haber llevado a la luz una verdad universal para el ser humano.
Tal el mito de Antígona, la tragedia de Sófocles, versionada por múltiples
autores teatrales desde el siglo XVI y que ya está alcanzando el siglo XXI
—Robert Garnier, Salvador Espriu, Bertolt Brecht, Jean Anouill, María
Zambrano—, para no hablar de las múltiples óperas, novelas y películas.
De
todos es conocido el tema central del mito. El tirano Creón, en nombre de la
ciudad y sus leyes, condena a Polínices, hermano de Antígona y perdedor de la
guerra civil, contra su hermano Etéocles, a quedar insepulto y ser privado de
honras fúnebres. Antígona no lo acepta ya que, según creencias tradicionales,
ello impediría a su hermano alcanzar el Hades (el más allá, entre los griegos).
No voy a entrar en este tema central de la obra: el conflicto entre la ley
antigua —representada por la muchacha virgen— y la ley nueva de la ciudad, la
ley del poder. Voy a traer aquí otra de sus enseñanzas: la desigualdad que el
poder establece entre los muertos. ¿Cuál es la razón de que ese eco del mito
haya llegado hasta nuestros días? ¿Tal vez porque los muertos son el sujeto de
la historia y la justificación histórica es una de las mayores bazas para el
mantenimiento en el poder de las tiranías, algunas de las cuales tienen como
bandera la igualdad?
La
tragedia de la Dana de Valencia, una de las peores catástrofes hidrológicas de
España, acaba de poner sobre la mesa esta paradoja: establecer la desigualdad
entre los muertos, en aras de una ideología igualitaria. El funeral por los 230
fallecidos en la Dana, celebrado el día 9 de diciembre en la catedral de
Valencia, no contó con la asistencia del presidente del Gobierno, que sí
asistió al día siguiente a un acto conmemorativo por las víctimas de la
dictadura franquista y los muertos en la Guerra Civil española del lado
republicano. A continuación, anuncia más de un centenar de actos
conmemorativos al respecto, en los próximos cinco años. Caen en el pozo del
olvido tanto los muertos de la Dana, como la población civil ejecutada por las
checas republicanas en Madrid y Barcelona y los más recientes asesinados por la
banda terrorista ETA.
Esta
desigualdad entre los muertos, según sirvan o no al relato legitimador del
poder, se suma al olvido de los sobrevivientes por la Dana, muchos de los
cuales estuvieron más de un mes abandonados sin ni siquiera una cama donde
dormir o una silla en la que sentarse. El dinero público no acaba de llegar
—algunos aún esperan la ayuda prometida por el terremoto de Canarias, va ya
para más de dos años— y las familias afectadas no pueden esperar; pero sus
rostros ya no son noticia: la aceleración, la urgencia de una nueva noticia
impactante —a ser posible en el terreno de la política—, relegan rápidamente al
olvido los acontecimientos pasados; aunque para los afectados sigan pasando.
Existe
hoy en un gran altavoz que ensordece nuestros días: los medios de comunicación,
amplificados por las redes sociales, mediante los cuales sólo escuchamos la voz
de la política, sus enfrentamientos, sus consignas, su mezquindad, su
incapacidad para elaborar un discurso argumentado, su trayectoria vital en la
senda de la picaresca que parece querer emular los relatos recogidos por la
novela del siglo XVII. Esa es nuestra realidad cotidiana. Como señala con
acierto Roberto Calasso, el siglo XIX entronizó lo social, es decir, la
política, cargándolo con todos los poderes que había heredado de lo religioso:
la infabilidad, la ortodoxia ajena al pensamiento diferente y al error, la
ideología legitimadora que asume cualquier atentado a la moral.
¿Es esa la imagen de España? ¿Su escaparate? Sin embargo, bajo ese paraguas cotidiano, una gran movilización de solidaridad, que se inició desde el minuto uno de la tragedia, nos ofrece la otra cara de la moneda. Existen en España muchas personas que saben que la prioridad no son las consignas ni las proclamas, sino la vida humana individual, la vida de los hombres y mujeres de carne y hueso que, en este caso, vieron su vida y sus bienes arrasados por una catástrofe que podía haber sido paliada por los poderes públicos. Voluntarios, arquitectos, ingenieros, gente común, algunos desde sus casas, otros desde el terreno, establecieron una red de ayuda para paliar las necesidades más urgentes de familias con nombre y apellido: ancianos, embarazadas y niños que necesitaban una cama, una silla, una cacerola, una humilde estantería, una lavadora con la que limpiar la ropa embarrada que llevaban encima.
No
son políticos ni gente famosa de los que aparecen en la revistas y programas
del corazón. La historia de los damnificados ya no interesa, nadie quiere mirar
sus rostros. No son noticia; ha pasado más de un mes, su realidad, su
indigencia y su necesidad se han quedado obsoletas; pero no para muchos de los
ciudadanos de este país, para ellos siguen siendo un rostro. España tiene
corazón. Un corazón que no se ve en las pantallas de televisión ni en la letra
impresa, ni en la letra volátil de los medios digitales.
MARÍA LUISA MAILLARD
IMÁGENES SOBRE LAS
MUJERES Y LOS LIBROS
44.
LA LECTURA COMPARTIDA.GRUPOS FAMILIARES
INÉS
ALBERDI
Son
muchas las pinturas que retratan grupos familiares en los que aparecen mujeres
leyendo un libro. Es como si la lectura fuera una manera de reunir a los hijos
alrededor de la madre o de la abuela.
 |
| Knut Ekvall, Suecia (1843-1912) La lección de lectura, 1884 Colección privada |
 |
| Robert Braithwaite Martineau, Gran Bretaña (1826-1869) El último día en la vieja casa, 1862 Tate Britain, Gran Bretaña |
Algunas obras, con grupos más numerosos, retratan a cada uno en diferentes actividades, pero siempre hay alguna joven o alguna niña mirando un libro. Así, por ejemplo, en la biblioteca de su elegante residencia de Park Avenue, se retratan varias generaciones de la familia Hatch, de un modo que se puso de moda en la segunda parte del XIX.
 |
| Eastman Johnson, Estados Unidos (1824-1906) La familia Hatch, 1871 Museo Metropolitano de las Artes, New York |
Algunos grupos familiares parecen escuchar la lectura atentamente.
 |
| Cosme San Martín, Chile (1849-1906) La lectura, 1874 Museo Nacional de Bellas Artes, Chile |
Este es el caso de
las pinturas de historia que se realizan a lo largo del XIX en homenaje a
Milton y a su gran obra, El paraíso perdido, que se dice tuvo que
dictársela a sus hijas. La primera de estas
obras es la del artista del romanticismo, Delacroix, que la presenta como
homenaje al poeta John Milton y su obra cumbre.
 |
| Eugene Delacroix, Francia (1798-1863) Milton dictando a sus hijas "El paraíso perdido", c.a. 1826 Museo Kunsthause, Zurich |
Esta obra fue muy imitada y la que, a mi parecer, es la copia
mas conseguida, es la del artista húngaro Munkacsy que cuelga actualmente en un
lugar preferente de la Biblioteca Pública de Nueva York.
 |
| Mihály Munkácsy, Hungría (1844-1900) Milton dictando "El paraíso perdido" a sus hijas, 1887 Biblioteca Pública de New York |
Las pinturas de Milton se han convertido en un símbolo de la
importancia del arte y la literatura en la vida familiar, y en un ejemplo de la
influencia de la poesía en la pintura. Además, han inspirado a generaciones de
artistas y amantes de la literatura.
Más
adelante, encontramos versiones más alborotadas y menos formales de estos
grupos familiares en las que se entremezclan los libros.
 |
| Hanna Hirsch Pauli, Suecia (1864-1940) Leyendo en voz alta (la familia de la artista), 1907 Colección privada |
La
idea de alboroto se hace máxima en el retrato de familia que realiza el
expresionista alemán Beckmam. En este retrato de familia, a pesar del desorden
que parece reinar en el grupo, dos de las mujeres presentes están tratando de
leer.
 |
| Max Beckmann, Alemania (1884-1950) Retrato de famila, 1920 Museo de Arte Moderno, New York |
Mucho antes, en los Países Bajos, ya se realizan alborotados
retratos de familia en los que aparecen mujeres leyendo. Uno de las más
curiosos que hemos encontrado es este retrato de Steen, en el que aparece un
grupo familiar que parece estar celebrando, quizás con un exceso de alcohol y
música, mientras la abuela trata de seguir con su lectura.
 |
| Han H. Steen, Holanda (1625-1679) Como cantan los viejos, tocan los niños, 1664-65 Galería Real de Pintura Mauritshuis, La Haya, Países Bajos |
A
lo largo del siglo XX seguimos encontrando retratos, en los que aparecen grupos
familiares que se dejan retratar leyendo. Es el caso de Butler, un artista americano
que sigue la línea impresionista de estilo francés.
 |
| Tehodore Earl Butler, Estados Unidos (1861-1936) Después de la cena, 1911 Colección privada |
Aún
en fechas más recientes, vuelve a utilizarse el retrato de varias generaciones
de la familia focalizados en mujeres con libros. Es el caso de la familia de industriales
Krupp que se retrata en un salón de su residencia, en fechas anteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Este tipo de retrato, en el que todos parecen reunirse
alrededor de una madre u otro miembro de la familia que sostiene un libro en
sus manos, ha tenido mucha influencia en todo el siglo XX.
 |
| George Harcourt, Gran Bretaña (1868-1947) La familia Krupp, 1931 Archivo Histórico Krupp, Essen-Alemania |
La
influencia de estos retratos familiares ha sido importante en la fotografía. La
fotografía es una actividad artística más económica que la pintura y tiene un
éxito enorme desde su descubrimiento.
El
uso de la fotografía para retratar grupos familiares se utilizó ampliamente
desde sus comienzos. En España, el fotógrafo Francisco Ventosa fue un exitoso
retratista español que mantuvo su estudio en la calle Serrano de Madrid, desde
los años veinte hasta 1980. Su colección de 400.000 negativos fue adquirida por
la Biblioteca Nacional en 1984 como muestra gráfica de un sector de la sociedad
española del siglo XX. En ella podemos ver numerosos retratos de familia
alrededor de un libro.
 |
| Estudio Fotográfico Amer-Ventosa, Madrid Retrato de familia numerosa, 1956 Colección privada |
 |
| Estudio Fotográfico Amer-Ventosa, Madrid Retrato de una familia numerosa (1966), que se retrataba alrededor de un libro, siguiendo el modelo que hemos visto para la familia Krupp. |
INÉS ALBERDI
¿BERGMAN
ERA MUJER Y RUSA…?
KIRA MURÁTOVA, UNA CINEASTA
ADMIRABLE (3)
FELIPE VEGA
Si
no hubiera sido por el Festival de Cine de Rotterdam de 1989 probablemente este
texto no hubiera existido. De hecho, carezco de referencias dedicadas a hablar
de esta mujer, de enorme talento y fuerte personalidad cinematográfica. Murátova
es una desconocida hasta en su tierra, para empezar.
Su
obra pudo escapar y darse a conocer
fuera del país gracias a la “glasnost” de Gorbachov, momento en el que se supo
de su existencia en aquellos turbulentos años finales de la URSS, y gracias a
algunas filmotecas europeas y unos cuantos festivales que decidieron hacer un
poco de justicia con ella. En Rotterdam fue Hubert Balls, director del festival
en aquella época, quien la rescató de la nada. En los 90, de nuevo, llegó un
silencio vigente hasta hoy. Y no les quepa duda: varios de sus títulos merecen
ser tenidos en cuenta dentro del rastro creativo que ha ido trazando la
historia del cine. En concreto, en mi caso, esa curiosidad la provocaron las
tres películas vistas en aquel ventoso y frío festival holandés de hace tanto
tiempo…
Su
cine llega, de todos modos, hasta el siglo XXI. Pero, por mi parte, solo
conozco tres de sus obras: Breves
encuentros, de 1967; Los largos
adioses rodada en 1971 y, por último, Entre
piedras grises, de 1983. La primera de las tres —de corta duración—, se
puede ver en YouTube con subtítulos en castellano. Es también muy recomendable
un documental sobre ella que está en YouTube.
El
título de este artículo, además de meterse en un pequeño juego de los equívocos,
responde a la realidad. Sus películas contienen un aire bergmaniano que, dada
la inquisitiva censura social y política de su enorme país, sorprende. Murátova
se permite desarrollar una mirada psicologista que parecía desterrada de la Unión
Soviética. Entramos en casa de rusos, vemos cómo viven y piensan, observamos su
ambiente cotidiano: inaudito. Aunque, desde luego, su caso no es único.
El
comportamiento de la industria soviética fue siempre, y cuando menos, ridículo y
contradictorio, además de represivo. Tuvo sus inicios durante la larga y
siniestra época estalinista y llegó, aunque agotado en sus planteamientos ideológicos,
hasta Leonid Brézhnev. Había bastante dinero en Mosfilm (la Cinecittà de los
rusos), como para hacer suficientes proyectos; grandes proyectos que se llegaban
a rodar tras superar los severos y caprichosos controles y trámites de la
asociación de cineastas y que, paradójicamente, y en muchos casos, no llegaban
a ver la luz una vez terminados.
El
fascinante cine de Andrei Tarvkovsky es un buen ejemplo. En cambio, otros
compañeros, aduladores del régimen reinante, colocaban sus mediocres productos
en las pantallas. El autor de La infancia
de Ivan acabó por marcharse del país para afincarse en Italia, primero con
su mujer, y luego, tras grandes gestiones internacionales, consiguió que
pudiera salir de la URSS su hijo con rumbo a París, justo antes de fallecer el
cineasta prematuramente.
Kira
Murátova y su cine representan tantas cosas diferentes dentro de su cinematografía
que lleva su tiempo citarlas todas. Juntas suponen todo aquello que, tras ver
sus imágenes, nos hace reconsiderar lo poco que conocemos de una sociedad
encerrada en una jaula y no precisamente de oro, en la que, por otro lado,
todos los sentimientos y pasiones humanas tuvieron lugar. Cuando se ha dicho
algo de ella es porque se la ha considerado autora de un cine triste. Una expresión tan volátil que entrega pocas pistas,
y que las que da son, a mi modo de ver, profundamente equivocadas. En el
vigente y rancio decálogo de tópicos en el que se indica en qué debe consistir el cine hecho por mujeres,
la Murátova cumple con creces su cometido… Para bien. Fue mucho más libre que
muchos de sus compañeros. No tuvo que envalentonarse con las hazañas (y el
vodka) como hicieron la mayoría de sus colegas masculinos y elaboró con pulso
firme y poético un panorama de la mujer rusa totalmente personal y único. Una
rusa bergmaniana, parece….
FELIPE VEGA
La
encantadora Margarita Zakharovna, médica de una clínica de la ciudad, está
enamorada de Grigory. Hace mucho tiempo y sin esperanza... Sin esperanza,
porque Grigory está casado y las condiciones de vida desfavorables no le
permiten divorciarse y reunirse con la mujer que lo ama. Un hermoso día soleado
de primavera, Grigory, muy molesto, irrumpe en el consultorio del médico de
Rita con la noticia de que... su anciana madre ha muerto. Rita, que conoce a la
respetable dama, está, por supuesto, profundamente afligida, pero al mismo
tiempo está inusualmente animada. ¡Es posible que todo cambie ahora!
EL ESPÍRITU DE LA ESPERANZA
NATALIA VELASCO
Este trimestre lo he pasado enseñando
a mis alumnas de CFGB (Ciclo Formativo de Grado Básico), la primera y la
segunda Guerras Mundiales. Ha sido devastador, no solo por el contenido en sí,
también por la dificultad que tenían para entender los conceptos más básicos.
El último día de clase me dijeron, a modo de conclusión: “Bueno, que las
guerras se hacen porque algunos países quieren hacerse más grandes y más ricos
y no les importa que otros tengan que sufrir por ello. Es lo que pasa con
Ucrania y con Palestina, ¿no?”. Las batallas y contiendas, los pactos y
tratados, las causas y consecuencias explicados a diario durante dos meses quedaban
sentenciados en esta frase apocalíptica. Y así nos despedíamos, un poco
desangeladas. Curiosamente, ese mismo día, yo asistiría a la representación de
1936, la obra de teatro que dirige Andrés Lima en el Centro Dramático Nacional
Valle-Inclán; cuatro horas y media de espectáculo, de nuevas batallas y
contiendas que ponía de manifiesto lo que supuso para España, entre otras
muchas cosas, la firma del Pacto de no intervención, que hubiera modificado el
curso de los acontecimientos para toda Europa. Y pensé de nuevo en mis alumnas
y en el sutil universo de relaciones internacionales, que ellas no alcanzan a
comprender.
Volví a casa llena de tristeza y de
guerras: Ucrania, Palestina, Siria junto a otras más desconocidas, pero
igualmente cruentas: Burkina Faso, Somalia, Yemen, Myanmar, Nigeria. No podía
dejar de pensar en la guerra como leitmotiv de la historia por muy tremenda
y dolorosa que sea. Y me dije a mí misma que no había esperanza.
Buyun-Chul Han, sin embargo, nos sorprende con su nuevo libro ofreciéndonos una visión alentadora del hombre. El autor, tras años publicando ensayos de crítica negativa hacia el consumo desenfrenado, hacia la sociedad digital que deshumaniza, hacia el amor que no arriesga, hacia el rendimiento laboral que nos esclaviza, hacia las nuevas formas de totalitarismo de la sociedad liberal, nos regala El espíritu de la esperanza.
Inicialmente nos previene sobre el
miedo a las guerras, a los virus, al cambio climático, sobre el miedo como
instrumento de dominio que anula la libertad y genera angustia. Nos previene
también sobre la “psicología positiva” y el optimismo porque evitan los
aspectos negativos de la vida y se ocupan únicamente del individuo, creando una
sociedad insolidaria. Sin embargo, contrapone a esos conceptos el de la
esperanza, que “supone un movimiento de búsqueda, un salto, el afán que nos
libera de la depresión y del futuro agotado”. En los siguientes capítulos Han,
como ha venido haciendo en otros ensayos, entrelaza su definición de la
esperanza con la de pensadores como Erich From que la mira como una disposición
interna, Spinoza que la considera irracional, Camus que la desposee de su capacidad
de acción o Nietzsche que ve en la esperanza el nacimiento de lo nuevo. Se
detiene con Hanna Arendt porque para ella la posibilidad de esperanza depende
de la capacidad que los hombres tengan de actuar. Buyun-Chul Han contra
argumenta porque para él, en la esperanza reside el motor de la acción.
El ensayo avanza recorriendo la obra
de un nutrido abanico de autores: Gabriel Marcel, Paul Celan, Kafka, Adorno,
Walter Benjamin, La Epístola a los Romanos o incluso el “I have a dream” de Martin
Luther King que son la fuente que activa la argumentación hacia la esperanza
como conocimiento y como forma de vida. En el segundo capítulo, donde se
analiza la esperanza como conocimiento, es alentador descubrir que la inteligencia
artificial no es un enemigo del conocimiento porque solo pueda calcular: “sin
afectos, emociones ni pasiones, y en general sin sentimientos, no hay
conocimiento”.
Václav Havel, último presidente de
Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, gran defensor de los
Derechos Humanos decía: “La
esperanza no es un pronóstico, es una orientación para el espíritu, una
orientación para el corazón, una orientación cuyo norte está en la lejanía allende
los límites del mundo. Me parece que no se puede explicar la esperanza. Lo que
quiero decir es que siento que sus raíces se hunden en algo transcendente. […] Cuanto
más adversa sea la situación en la que conservamos nuestra esperanza, tanto más
profunda será esta. La esperanza no es optimismo. No es el convencimiento de que algo saldrá bien,
sino la certeza de que algo tiene sentido, al margen de cómo
salga luego […]. Sobre todo, es también la que nos da fuerzas para vivir y para
intentar las cosas de nuevo, por muy desesperada que aparentemente sea la
situación, como lo es esta de ahora”.
Mientras
escribo este artículo, siento mi agradecimiento hacia Buyun-Chul Han por
recordarme aquello en lo que fui educada por mis padres y por la sociedad que
me vio crecer, a saber, buscar el sentido de la vida no en el éxito inmediato
ni en el valor económico que reporten mis esfuerzos, sino en el beneficio que
procuren mis actos a la sociedad y al prójimo, al bien común. Así se lo
transmito también a mis alumnas para que ellas se contagien y entre todos
hagamos de la esperanza un halo del futuro.
Os
deseo el mejor 2025 que podáis imaginar.
NATALIA VELASCOCantimpalos, 27 de diciembre 2024
NO TENGO TIEMPOLIDIA ANDINO
"Tenemos dos vidas y la segunda
comienza cuando te das cuenta
de que solo tienes una". (Confucio).
Hace
unos días me encontré con una amiga a la que llevaba años sin ver; nos
alegramos de esa casualidad y pronto, en la breve y emocionada conversación que
mantuvimos, me expresó cierta preocupación por estar últimamente muy estresada
y “no tener tiempo para nada".
Entre
mis amistades esta es una respuesta muy frecuente y yo misma la he utilizado en
ocasiones. Resulta que es verdad, porque al cabo del día a ella no le sobra ni
un minuto libre: madrugar, ir a trabajar, volver a casa, hacer la compra, ir al
gimnasio, atender a la familia y no salir hasta que comienza la noria del día
siguiente.
Recuerdo
a mi padre en casa, luego del trabajo, ordenando algún pequeño caos o reparando
algo roto. “Hija, me decía, ya tendré tiempo cuando me jubile: dale tiempo al
tiempo, aún con las dificultades que se presenten en el camino”.
Observé
que muchos jóvenes hablan de otra manera, aunque tengan un día complicado
siempre sacan fuerzas y ánimo para echarse unas risas con los amigos, a pesar
de que les suponga menos horas de sueño y más cansancio al día siguiente.
No
hay duda de que algo ha ocurrido en nuestro entorno que lo desestabiliza.
Aunque el día siga teniendo veinticuatro horas, me refiero al tiempo
cronológico, por el que inevitablemente transcurrimos. Como todos los animales,
nacemos, crecemos, nos reproducimos o no, envejecemos, y morimos, pero a
diferencia de los demás, el hecho de sabernos mortales introduce la posibilidad
de hablar del tiempo de otra manera.
Podemos
disfrutarlo y seguir diciendo “no tengo tiempo para nada”, “dame tiempo”, etc.,
con la sensación de que no llegamos a cumplir con todo.
Intento
transmitirles que al tiempo no se lo puede tener como si fuera un objeto y uno
fuera su dueño, pues: “Es el tiempo el que nos tiene”.
Vayan
mis mejores deseos para este período vacacional y los correspondientes brindis.
Os espero para el próximo blog, después de un descanso merecido y eficaz.
LIDIA ANDINOPsicoanalista
JOSEFA PUJOL DE
COLLADO
(Principios s.
XIX-1904)
“Grecia es para la
humanidad lo que el corazón y la mente para el humano”. (Goethe).
MARÍA LUISA
MAILLARD
Hace
tiempo que asistimos estupefactos al deterioro del lenguaje público, es decir,
político, tan omnipresente en los medios: pobreza léxica, deficiencia oratoria,
repeticiones, muletillas, desconocimiento de la sintaxis…; para no hablar de su
simplificación y amplificación en los medios digitales. Es un proceso que ha
corrido paralelo al arrinconamiento y desvitalización de los estudios de
Humanidades, de forma especial de las lenguas clásicas que, de 40 años acá, se
han visto drásticamente disminuidas en la ESO y BUP.
Una
de las razones alegadas por nuestros dirigentes es que resulta necesario
privilegiar las asignaturas “modernas”, prácticas y útiles: rudimentos de
economía, de derecho, de informática, de historia contemporánea —siempre
manipulable—, de sexualidad… frente a las asignaturas “tradicionales” que son
“inútiles para la vida”; aunque, para adentrarse en ellas haga falta algo más
que “rudimentos”: inteligencia, memoria e intuición.
¿Es
inútil para la vida desarrollar habilidades como la inteligencia, la memoria y
la intuición? ¿Es inútil el estudio del origen de nuestra propia lengua, que
enriquecerá nuestra capacidad comunicativa y nos facilitará no sólo la
realización de estudios superiores, sino la comprensión del mundo que hemos
heredado? Y es que moderno no es necesariamente sinónimo de innovación; sino
más bien de reciente o contemporáneo y el ser humano no es reciente.
“Somos
herederos —señala María Zambrano—, nada ha nacido con nosotros”. Al arrinconar
las humanidades, se está desestimando nuestra condición de herederos y nuestra
formación integral. La cultura greco-latina es uno de los pilares sobre los que
se asienta la cultura occidental. Conceptos como democracia, libertad o
pensamiento se han originado en Grecia; el Derecho, en Roma; la arqueología del
arte, en Grecia y Roma.
Como
en tantas otras disciplinas, la revitalización de los estudios clásicos en
España se debió a la labor de la Junta de Ampliación de Estudios creada en 1907
y alcanzó un prestigioso desarrollo. El Centro de Estudios Históricos, una de
las Instituciones con las que se desplegó la JAE en 1910, dirigida por Menéndez
Pidal, acordó en 1833 la creación de una Sección de Estudios Clásicos, como
soporte imprescindible a los estudios filológicos. A partir de ahí se
desarrolló —con el paréntesis de la Guerra Civil—, un gran avance en las
materias clásicas con nombres como los de Giuliano Bonfante, Agustín Millares,
Francisco Rodríguez Adrados, José Lasso de la Vega, Luis Gil Fernández, Agustín
García Calvo o Carlos García Gual.
Mucho
antes, sin embargo, nos encontramos con una mujer, que podemos considerar
pionera, entre las de su género, en los estudios helenísticos: Josefa Pujol de
Collado, quien en 1880 fundó una revista El
Parthenon, de la que fue directora y, a través de la cual, se dio a conocer
como experta helenista.
Como
en tantos otros casos, la vida de mujeres que destacaron en disciplinas
monopolizadas por hombres, no mereció formar parte de nuestra memoria
histórica, por lo que poco sabemos de la vida de Josefa Pujol y nada sabríamos
si no nos hubiese dejado un amplio repertorio de publicaciones y la mención
elogiosa de algunos de sus coetáneos. Se sabe que nació en Cataluña,
probablemente hija de un librero que tenía un puesto en la Rambla de Canaletas;
pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Tampoco existe
documentación académica de Josefa Pujol, con lo que lo más probable es que
fuese autodidacta, nutriendo su mente del fondo editorial de su padre, donde
encontró los libros sobre el clasicismo que forjaron su vocación.
Las
mujeres en España no accedieron a la Universidad hasta 1910; pero desde
mediados del siglo XIX, habían encontrado un medio para desarrollar su vocación
de escritoras y eruditas. Las numerosas revistas existentes en el período,
habían comenzado desde 1840 a introducir secciones para la mujer y, aunque
inicialmente se limitaban a la moda, al hogar o a la crónica social, con el
tiempo se fueron abriendo a una temática muy variada, incluida la de la
igualdad de la mujer. Muchas mujeres de los dos lados del Atlántico
escribieron, fundaron revistas y colaboraron entre ellas en una especie de red
de apoyo. Soledad Acosta, Concepción Jimeno, Rosario Acuña, Emilia pardo Bazán,
Carmen de Burgos y un largo etc.
Josefa
Pujol fue una de ellas. En 1875 publica su primer artículo en La Ilustración de la Mujer, al que
siguieron en 1977 la serie “Galería de mujeres Ilustres”, en El Eco y en las que desarrolla las
aportaciones de Cleopatra, Zenobia, Hipatía, Semíramis y Pardo Bazán, entre
otras figuras femeninas. Hasta 1880, año en el que funda y dirige la revista El Parthenon, en la que colaborarán
Emilio Castelar, Nuñez de Arce y Galdós, no abandona su seudónimo de Evelio
del Monte. Ese mismo año José Francisco Sanmartín y Aguirre le dedica un
poema en el que alaba sus conocimientos clásicos.
En
1881 es nombrada académica de la Academia Gaditana de Buenas Letras con el
discurso “Causas que produjeron el engrandecimiento y decadencia de Grecia”. En
1884 funda un Colegio de Señoritas y asume la dirección de la revista La moda española. Continúa su carrera
ascendente como periodista en España e Hispanoamérica en revistas como El Álbum
de la Mujer, La Ilustración de la
Mujer”, La Ilustración Española y
Americana, La Producción Nacional,
El Correo de la Moda, La Tertulia o Valencia Ilustrada, entre muchos otros. Publica traducciones de
cuentos y artículos varios en los que destaca la temática greco-latina: “Hermes
y Apolo”, “Los sofistas griegos”, La Comedia griega”, “La tragedia griega”,
“Esparta y Atenas”, “Los poetas greco-romanos”, “Roma y los bárbaros”, “La
ruina del paganismo” o “Virgilio”, entre muchos otros.
Nos
despedimos de Josefa Pujol sin poder mencionar la fecha exacta de su
fallecimiento; aunque algunos autores la datan en 1904. Valga este breve esbozo
para homenajear a una mujer que tuvo el valor de adentrarse sin andaderas en un
terreno del conocimiento dominado por los hombres y también para reivindicar
con ella el tesoro cultural de nuestro legado occidental.
MARÍA LUISA MAILLARD
REGRESA NUESTRA TERTULIA LITERARIA PRESENCIAL
SERÁ EL
SE COMENTARÁN LOS LIBROS
ISABEL BANDRÉS
Lang,
el director, nos cuenta la historia de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda
de la Alemania nazi. La narración, no nos descubre nada nuevo sobre aquella
época que no supiésemos, pero sí nos la recuerda y, sobre todo, rememora los
peligros de la manipulación de masas. Goebbels fue todo un maestro en seducir al
pueblo alemán. Sus montajes cinematográficos, su lenguaje adaptado para cada
momento, sus grandes escenificaciones glorificando a Hitler, contribuyeron, y mucho,
a la expansión del nazismo en la cultísima Alemania.
Lang
nos cuenta la historia de un hombre corrompido hasta la médula, que logró
envenenar con el mal a millones de alemanes que cegados e hipnotizados se
identificaron con Hitler. Goebbels fue el gran perverso que hizo posible que
sesenta millones de personas muriesen en la Segunda Guerra Mundial.
No
es que la manipulación política fuese una novedad, se ha practicado en todas
las épocas. Pero Goebbels marcó un hito diferenciador: convirtió a toda
Alemania en un escenario, llegó a todos los hogares. Calles, radios, prensa,
desfiles, películas, discursos, teatros… se utilizaron para el gran lavado de
ideas y pensamiento. Utilizó todos los trucos de la manipulación para que los
alemanes se identificasen con las ideas del nazismo y logró que se convirtiesen
en seres sumisos y se identificasen con Hitler, el gran líder, un dios
omnipotente. Todo un pueblo fue incapacito para pensar con libertad. Muchos,
casi todos, se creyeron que eran seres superiores y se les introdujo la idea de
que Hitler era un dios todopoderoso que los llevaría a la gloria, al olimpo.
Los convirtió en seres sumisos incapaces de razonar y de pensar.
Goebbels
creo confusión, levantó cortinas de humos, escenarios y discursos populistas hasta
sembrar la cizaña y el odio más abyecto en las mentes de los ciudadanos que se
dejaron seducir con el resultado que todos sabemos. El ministro de
propaganda, no es una gran película, pero tiene el valor de ser un buen recordatorio
de lo que sucedió y puede volver a suceder. La narración introduce imágenes documentales
que mezcla muy bien con la narración cinematográfica. El personaje que se nos
muestra, produce una gran repulsión. Es un psicópata narcisista que despliega toda
su capacidad de seducción para utilizar a los otros, incluidos sus hijos y su
mujer, para ganarse la protección y el favor de Hitler. Todo para mantenerse en
la cúspide del poder.
La
película se sigue bien y logra estremecernos al contemplar la vida de un hombre
que representó el mal sin limites
ISABEL BANDRÉS
El
director, Jacques Audiard, nos cuenta la historia de Manitas del Monte, un
sádico narcotraficante que ha acumulado una gran fortuna y no se encuentra a
gusto en su cuerpo de varón. Para cumplir con sus deseos de mudar de género se
pone en contacto con su abogada, que le ayuda a cambio de una gran cantidad de
dinero que le transfiere a un paraíso fiscal. Manitas del Monte trasmuta en
Emilia Pérez y recupera a sus hijos haciéndose pasar por una tía por parte de
su padre. Y todo esto se nos sirve con canciones y bailes de unos y otros, es
un musical, contándonos los sentimientos de los personajes.
Manitas
no solo cambia de sexo y nombre, también mutan sus valores, carácter, ética… Si
Manitas Montes se dedicaba a matar a todo aquel que se interponía en su camino,
Emilia Pérez se dedica a hacer el bien, en un repentino afán de reparación, a
las familias a las que había masacrado. Su arrepentimiento no le lleva a
entregarse a la justicia ni a devolver el dinero al fisco. Es la suya, una
bondad manifiestamente folclórica y grandilocuente. Los que antes, cuando era
Manitas, le temían y le odiaban, ahora, como Emilia, le adoran. Y ella
encantada. La película y la actriz principal han sido premiadas en múltiples
festivales cinematográficos y muy elogiadas por multitud de críticos de cine e
intelectuales. Sin embargo, a mí me pareció un auténtico despropósito, un
dislate y, lo que es peor, me aburrió muchísimo. Pero deben ser cosas mías,
porque sigue estando nominada para multitud de premios de abolengo que
seguramente recibirá.
¿Qué
mensaje nos envía Audiard en su última película? ¿Que todos los varones, por el
mero hecho de serlo, son crueles, asesinos y defraudadores y que todas las mujeres,
por ser mujeres, son cariñosas, atentas, legales y bondadosas? Parece algo
burdo, pero ese es el mensaje.
La
película está llena de clichés y de guiños a lo que se supone hoy “políticamente
correcto”. Creo que hay maneras más congruentes y dignas de defender a las
personas “trans”. Al final, surge la traca final. Emilia, tras perder a sus
hijos, se transforma, otra vez, en un ser violento y terrible capaz de la
máxima crueldad al grito visceral: “todo por mis hijos” o “por mis hijos mato”.
Y, definitivamente, se convierte en santa y mártir. En fin, que Manitas Montes,
un asesino, trasmuta, gracias al cambio de sexo, en Emilia Pérez, una santa.
Tal cual.
La
narración me pareció soporífera, en la que todo lo que veía y oía me sonaba a falso.
Supongo que el director quería asombrarnos ofreciéndonos una película sobrada
de originalidad que hablase de género. Creo que la elección del tema tiene
mucho que ver con la cantidad de premios que ha recibido y recibirá. Para mí,
es una obra oportunista y absurda que no hace ningún bien a las políticas que
quiere defender. Carece de profundidad, de autenticidad y le sobra
extravagancia y fuegos de artificiales. Una narración vacía de contenido y
llena de frivolidad. Se puede decir de ella, que ofrece mucho ruido y da pocas
nueces. Una película de éxito puntual y de largo olvido. Aunque, ya les digo,
para la mayoría de los críticos es una gran obra maestra y, seguramente, yo,
carente de la sensibilidad adecuada, esté equivocada.
ISABEL BANDRÉS
https://www.youtube.com/watch?v=NdgghVNWPLM
Señoras
y señores, estamos en el ecuador de la Navidad. La Virgen se está peinando, los
peces en el río, asómate a la ventana, ¿a dónde vas pastorcito?, fun, fun, fun,
el dimoni escuat, a Belén pastores, mi burrito sabanero, vinde picariñas
correide escoitar antes de que o galo comence a cantar y en el portalín de
piedra taben María y José…
En
definitiva, ¡resuenen con alegría los cánticos de mi tierra!
De
las “panxoliñas” galaicas a la “zambomba” de Jerez, todas las regiones de
España cuentan con su particular modo de interpretar villancicos; esas composiciones
musicales y poéticas de cantos cristianos que se repiten, cada año, desde el Adviento
hasta el bautismo de Jesús, el día 8 de enero.
Pero,
si buscamos “duende” sólo podremos encontrarlo donde Federico García Lorca lo
anunciaba: “Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya
canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la
llegada del duende […] Así pues el duende es un poder y no un obrar, es un
luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: ‘El
duende no está en la garganta; el duende sube por dentro desde la planta de los
pies’. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es
decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en acto”.
Deseándoles
que valoren todos lo días a los que les aprecian, les dejo aquí algunas perlas
patrias de nuestros grandes artistas del sur de España.
S.T.
LOS CAMPANILLEROS
ROCÍO JURADO y RAPHAEL
LOLA FLORES en CATALINA FERNANDEZ, LA LOTERA